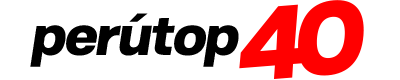Cada 24 de junio, la Amazonía peruana se transforma. La tierra canta, el agua bendice y los corazones bailan. No es solo una fiesta. Es un reencuentro con lo sagrado, con lo ancestral y con la alegría profunda de estar vivos.
El ritual del agua: limpieza, fe y pertenencia
En la madrugada de San Juan, cuando los primeros rayos del sol acarician el dosel selvático, hombres, mujeres, ancianos y niños caminan juntos hacia el río. Lo hacen con respeto. No es una obligación, es un gesto aprendido generación tras generación. Se sumergen. Y al salir, sonríen.
Ese baño no es un simple chapuzón. Es una ceremonia de renovación, conocida como el baño bendito. Se cree que ese día, los ríos están sagrados y que al tocar sus aguas uno se lleva la bendición de la salud, del amor, del equilibrio.
Pero hay algo más profundo. En la cosmovisión amazónica, el agua no es solo recurso. Es espíritu. Es ser. Es memoria del bosque. Bañarse en ella es reconectarse con la selva viva, con los ancestros que aún la habitan, con las historias que no están escritas pero fluyen entre corrientes.
Un origen que no cabe en un solo relato
La fiesta de San Juan honra al santo que bautizó a Jesús en el Jordán. Pero en la selva peruana, esta fecha tiene un eco más antiguo. Mucho antes de la llegada de los misioneros, los pueblos originarios ya celebraban los cambios del sol con danzas, ofrendas y baños rituales en el río. La llegada del cristianismo no borró esas prácticas: las envolvió, las rebautizó, las transformó sin extinguirlas.
Por eso, cada 24 de junio, la espiritualidad indígena y la devoción católica se entrelazan. En comunidades ribereñas y barrios urbanos, la fiesta no distingue fronteras. Se celebra desde lo íntimo y lo colectivo. Porque San Juan no solo es un santo, es un símbolo de continuidad cultural en un territorio históricamente marginado.
Juane: Sabores que envuelven historia
En cada casa, se cocina juane. Ese envoltorio de arroz, gallina, huevo y aceituna, cocido dentro de una hoja de bijao, es mucho más que un plato. Es una ofrenda, un legado, una memoria envuelta con cuidado.
Algunos dicen que su forma redonda representa la cabeza decapitada del santo. Otros recuerdan que antes de eso, los pueblos nómadas de la selva ya preparaban comidas portátiles envueltas en hojas. El juane, entonces, es cruce de caminos: de necesidad y ritual, de supervivencia y sabor.
Existen tantos tipos como regiones: juane de yuca, de pescado, sin presa, con cecina, al carbón. Pero todos tienen algo en común: se comparten. Comer juane en San Juan es reafirmar que lo importante no es el plato en sí, sino la mesa extendida, la familia reunida, la comunidad viva.
Pandilla, chimaychi y cumbión: la música que despierta la tierra
Cuando el día avanza, la música despierta los pueblos. Se arman rondas alrededor de palmeras adornadas con regalos —la umsha— y al ritmo de saxos, bombos y guitarras, los machetes intentan derribarla mientras todos bailan. La danza se llama pandilla, y es el corazón colectivo de San Juan.
Pero no es la única. En diferentes rincones suenan el chimaychi, el tanguiño, el cumbión, la cajada y otros ritmos que vibran con identidad propia. En pueblos indígenas, se usan flautas, tambores y maracas talladas a mano. En zonas mestizas, las bandas populares le imprimen modernidad sin perder esencia.
Bailar en San Juan no es solo divertirse. Es una manera de agradecer, de sanar, de decir: estamos aquí y seguimos danzando juntos.
Espíritus del bosque: mitos que caminan con nosotros
Cuando cae la noche, el bosque murmura. El Tunche silba entre las ramas. La Runamula aúlla a lo lejos. El Chuyachaqui confunde caminos. Las sirenas cantan en los ríos. Estas criaturas no son solo relatos: son parte del paisaje espiritual amazónico.
En lugares como Lamas, estos mitos se convierten en teatro danzante. Personajes como el Tolentón, envuelto en blanco, recorren las calles como almas vivientes. Los mitos no entretienen: enseñan, advierten, protegen.
En una selva donde todo tiene vida —el río, la piedra, el árbol—, estas figuras no son invenciones. Son vecinos invisibles que recuerdan que en la Amazonía, el mundo visible y el invisible se tocan todo el tiempo.
Un territorio de diversidad, resistencia y abrazo
San Juan no es igual en todos lados. En Ucayali, conviven limeños, puneños, cusqueños y nativos en un mosaico festivo. En San Martín, la fiesta se mezcla con culturas quechuas, amazónicas y mestizas. En Madre de Dios, se refuerza como símbolo de orgullo ambiental. En Loreto, se vive como espiritualidad cotidiana. Y en Amazonas, se recuerda su fundación con el nombre de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas.
La selva peruana no es un bloque homogéneo, sino un tejido de voces, músicas, sabores, idiomas y creencias. Celebrar San Juan en ella es sumergirse en una experiencia donde todo —hasta el aire— parece tener algo que contar.

¿Por qué deberías ir?
Porque en un mundo que corre, San Juan te invita a detenerte. A escuchar. A compartir. A bailar sin mirar el reloj. A celebrar sin miedo. A sumergirte —literal y simbólicamente— en una cultura que no necesita de escenarios para ser auténtica.
La selva no te espera con hoteles cinco estrellas. Te espera con calor humano, caminos de tierra, sonidos que no están en Spotify, leyendas que no están en Google, sonrisas sin apuro.
Y sobre todo, te espera con una verdad sencilla: celebrar la vida es más sabroso cuando lo haces en comunidad.
Fuentes
- Conferencia “Desmitificando la Fiesta de San Juan”, Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas. Participaron representantes culturales de Amazonas, Huánuco, Madre de Dios, Loreto, San Martín y Ucayali.
- Historia de la Fiesta de San Juan en la selva del Perú: origen, importancia y costumbres, por Paula Elizalde. Infobae, 23 de junio de 2023.
- La Amazonía (2023). Edición del Banco de Crédito del Perú (BCP). Incluye ensayos de José Álvarez Alonso, Tatiana Espinosa, Gilda Calle, Raúl Gadea y otros.